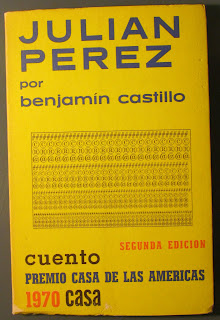Recibí esta semana un par de ejemplares de mi último libro “Elogio de la levedad: Mitos nacionales cubanos y sus reescrituras literarias en el siglo XX” que acaba de publicar la
Editorial Colibrí. El libro (que presentaré en al Feria del Libro de Miami la próxima semana) es una versión ampliada de mi tesis de doctorado y como su título indica trata de construir una tradición de versiones leves del mito revolucionario y el martiano en Cuba. Estudio en este libro obras de autores bastante conocidos como Lezama, Virgilio Piñera, Mañach, Cabrera Infante, Arenas, Carpentier o Novás Calvo y de otros menos conocidos pero muy importantes en su momento como lo fue Jesús Castellanos. Y junto a eso también incluyo el análisis de canciones populares, obras plásticas y hasta libros escolares. Con “Elogio de la levedad” trato de buscar una especie de contrapeso, de alternativa, al patetismo dogmático al que se han querido reducir esos mitos cubanos. Los dejo con un adelanto. El fragmento del libro “La casa del alibi” en el que abordo el intento de Cintio Vitier de convertir un poema perdido y reencontrado de Lezama en una profecía del asalto al cuartel Moncada.
La casa del alibi
En un ensayo incluído en su libro
Para llegar a Orígenes, Cintio Vitier nos relata la que fue para él un estremecedora epifanía. El domingo 8 de diciembre de 1985 le “fue dado encontrar, o recibir, como la más inesperada y deseada de las epístolas, un poema desconocido de Lezama, escrito treinta y dos años atrás.”(Vitier.1994.35) El poema, titulado “La casa del alibi” databa de 1953, año del centenario de Martí y, no estará de más recordarlo, del ataque que encabezara Fidel Castro contra la segunda fortaleza del país, el cuartel Moncada. La imagen central del poema, la misma que le da título, había aparecido ese año en el breve texto “Secularidad de José Martí” que Lezama había incluído en el número dedicado a honrar a Martí en el centenario de su nacimiento. En este texto Lezama nos explica –y quizás aquí forcemos un poco el significado de “explicar”- que el alibi es el estado místico “donde la imaginación puede engendrar el sucedido y cada hecho se transfigura en el espejo de sus enigmas”.(Lezama.1981.197)
Ahora, con el poema recién descubierto en la mano, Vitier pasa a desempeñar funciones de hermeneuta de un modo bastante elemental. No lee el poema como tal sino como profecía. La presencia de Martí en el poema aludiría a un “suceso inminente y desconocido”. Cada frase tiene –según Vitier- su equivalente inequívoco en la historia cubana. “El período que se inicia con la frustración de la república martiana es interpretado por Lezama en este poema como una marcha por el desierto, semejante a la que evoca el libro del Éxodo en el Antiguo testamento (libro básico para la hoy llamada Teología de la Liberación).”(Vitier.1994.49) Luego acumula una sucesión de preguntas para las que tiene como respuesta la revelación que finalmente le atribuirá al poema. “¿Por qué sentía que la casa del alibi, la casa de la realización de lo imposible, estaba ‘recién sacudida y recién nacida’?”. “¿Por qué para Martí, ‘la última casa del alibi’, nuestra única esperanza, “está en la séptima luna de las mareas’?”(Ibid.52) Y entonces remata: “¿No es esa la luna correspondiente al mes de julio?”.
La asociación de la séptima luna con el mes de julio es la pieza básica de la interpretación de Vitier: el poema es una profecía del ataque al cuartel Moncada y el consecuente advenimiento de la Revolución que haría realidad la anhelada república martiana. A partir de ahí todas las imágenes del poema se convierten en visiones “nostradámicas”. Las “varillas cayendo como granos de arroz” son una metáfora “de un carnaval o de una balacera” (el ataque al Moncada se produjo en plena época de carnavales). No conocer con exactitud la fecha del poema no le quita el sentido oracular. “Si este poema se escribió antes del asalto al cuartel Moncada, resulta de una videncia casi increíble; si se escribió después, cuando el ímpetu revolucionario parecía haber fracasado una vez más, constituye igualmente, en la región de los símbolos, un testimonio profético” (Ibid.54)
Lo que me interesaría no es determinar la mayor o menor precisión de la interpretación de los versos de Lezama por Vitier, sino a la naturaleza de esta exégesis. Para aclararla valdría la pena averiguar qué necesidad tendría Vitier de exprimir esta rocambolesca profecía del poema de Lezama. Como una y otra vez lo confirman sus textos Vitier es un místico con más fe que inspiración que ha dirigido su compulsiva idolatría hacia Dios, Lezama, Martí y la Revolución. Vitier es justamente el centro de este culto múltiple y quien trata de imprimir un sentido único a sustancias tan dispares. Vitier fue testigo del desencanto de Lezama hacia la Revolución y de la paralela marginación con que el régimen sometió al poeta. Vitier presenció y hasta sufrió en carne propia los conflictos entre los religiosos y el poder revolucionario como sufrió el menosprecio durante años por sus contribuciones al estudio de Martí. Vitier conoció de cerca la heterodoxa religiosidad de Lezama y posiblemente le hayan parecido insuficientes sus muestras de devoción por Martí, reducidas, en las páginas de Orígenes, a apenas a una cuartilla cuando ya la efemérides del centenario la hacía inexcusable.
De ahí el deslumbramiento que le produjo el poema. De ahí que se refiera a este como “la más inesperada y deseada de las epístolas”. Otros textos de Lezama como “El 26 de julio: imagen y posibilidad” o “Ernesto Guevara, comandante nuestro” han sido enarbolados innumerables veces, incluso por Vitier, para demostrar el compromiso de Lezama con la Revolución pero la fecha y lugar de publicación no hace difícil colgarles el estigma de responder a algún encargo. De cualquier forma, por alguna razón resultaban insuficientes para cumplir las funciones que al parecer el poema cumple con largueza. Siendo un poema previo a la Revolución y que había permanecido inédito hasta después de la muerte de Lezama, no se le podían achacar a su autor intenciones de congraciarse con el poder. Precisamente ese estatus inédito parecía garantizarle ser la expresión de las más íntimas visiones, más que convicciones, de Lezama. Las imágenes herméticas del poema más que las alusiones directas de los artículos mencionados crean algo más que una simpatía o alineación política: Lezama es mucho más que uno de aquellos “compañeros de viaje” de que hablaba Lenin: es todo un profeta de la Revolución.
Convertir este texto en profecía le resuelve demasiados problemas a Vitier para resistirse a ello. La profecía le daría un sentido único a la trinidad particular de Vitier (que como los tres mosqueteros son en realidad cuatro). Poco importa cuales han sido las relaciones entre sí de los cuatro ídolos de Vitier si todos responden a un plan único que desborda a Martí, a Lezama y a la Revolución y los unifica en torno a la voluntad divina. Pese al ateísmo rabioso de la Revolución, Dios es según Vitier, su principio y su fin, pues Dios y la Revolución, pese a sus diferencias diríamos que tácticas, responden al mismo plan trascendente y eterno. De ese plan Martí y Lezama serían sus más fieles intérpretes y profetas. Cumpliendo esa función de profeta Lezama, pese a sus resabios poéticos, pese a su tan citada frase de que “un país frustrado en lo esencial político, puede alcanzar virtudes y expresiones por otros cotos de mayor realeza”, pese a su fe irreductible en la poesía se aproxima a Martí y prefigura el advenimiento de la encarnación de la poesía en la historia. Vitier, cita al Lezama que habla de la “marcha de la imaginación como historia, la imaginación encarnando en otra clase de actos y de hechos” para malentenderlo. A esa “otra clase de actos y de hechos”, los de la imaginación y la poesía no puede verlos sino como concreciones políticas que insisten en reclamar supuestas trascendencias. Llegados al punto en que Vitier asume que la acción revolucionaria “es la sustancia y motor […] en el reino de las transposiciones líricas o proféticas, de nuestra mejor poesía”(Vitier.1970.10) sólo entendiendo a Lezama como profeta, o sea, malentendiéndolo, puede incluso perdonársele no haber empuñado alguna vez una ametralladora.
La confianza en este plan trascendente servirá para superar cualquier contingencia que sugiera que este plan ha fracasado. Mientras más evidentes son las señales de este fracaso más necesarias se hacen para el discurso del poder arranques místicos como el de Vitier. Que estas conclusiones no quedan en el delirio personal de Vitier viene a confirmarlo el prólogo a la última edición de
Lo cubano en la poesía, prólogo que lleva la firma del escritor y (el detalle no es irrelevante) ministro de cultura cubano Abel Prieto. Entre sus conclusiones, el ministro resalta que
Si de nuestra historia sólo nos dejan el cuento fragmentario y difuso, desprovisto de significación, […], el cubano de hoy queda otra vez a la interperie, ante la vida cotidiana plagada de carencias y dificultades enormes, ya sin explicación ni salida. Es en esa dimensión, entre la superficialidad y la carencia de finalidad, donde el pueblo de Cuba estaría indefenso ante la presencia renovada del “imposible”.(Prieto.20)
Y según afirma Vitier y repite Prieto los máximos responsables de ese relato son el pueblo por buscarle sentido a la historia, Martí “en cuanto a vocero fiel de ese pueblo” y la Revolución “en cuanto se empeña en cumplir el mandato del pueblo de Martí”.
La lectura que hace Vitier del poema de Lezama es una transposición del modo en que ha sido interpretada la obra y la vida martiana: una profecía con la que la nación debe trascender, o esquivar, su contingencia. Esa lectura profética pretende convertir al mito en base de una nueva religión que combine esencialismo nacionalista y el vocabulario ilustrado del marxismo. De cualquier forma la lectura de Martí como texto profético viola la neutralidad del mito al intentar darle un sentido específico forzándolo a servir exclusivamente al régimen político cubano. La reverencia que se le aparenta rendir es por supuesto engañosa. El discurso del poder aparenta sometérsele cuando en realidad lo está sometiendo a su propio discurso trascendentalista. La realidad ha vuelto a escapar al control de los que la administran. Martí vuelve a ser llamado al centro del discurso del poder, ya no como simple antecedente del presente como ocurrió en las primeras décadas de la Revolución. Martí vuelve a ser el depositario del secreto del camino que conduce a la utopía. Su mito sin embargo, y como veremos en el siguiente capítulo, parece tener vida propia, más allá de las coerciones que históricamente le han impuesto.