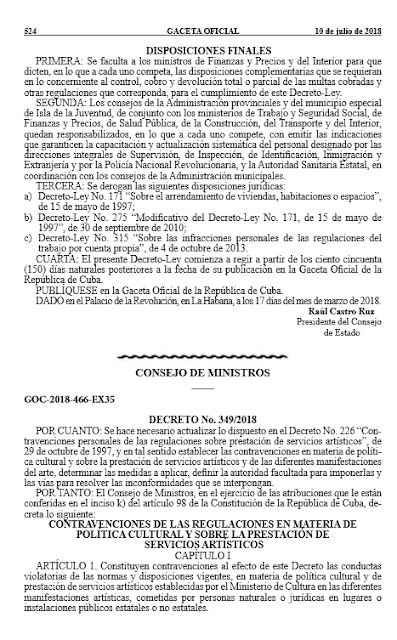El cura que sabía demasiado
Por Enrisco
Don Félix Varela, sacerdote, filósofo
y maestro, ídolo de la juventud habanera ilustrada a principios del siglo XIX,
llegó a Nueva York el 15 de diciembre de 1823. O quizás dos días después. Pero
lo que importa fue que le quitó el honor de ser el primer exiliado cubano en la
ciudad al poeta José María Heredia quien llegó a la ciudad siete (o cinco) días
después. El sacerdote le ganó al poeta por una nariz en el photo finish de la
Historia, como quien dice. Varela tenía entonces 35 años recién cumplidos. El
resto de los años de su vida iba a cumplirlos en Estados Unidos.
El pionero de los exiliados cubanos en
Nueva York nació en La Habana en 1788 y creció en la ciudad de San Agustín en
la Florida cuando la península pertenecía a España pero había menos
hispanohablantes que ahora. Allí lo llevó su abuelo paterno, oficial del
ejército, encargado de criarlo. Regresó a La Habana a los trece. Siendo una de
las inteligencias más brillantes de su tiempo Félix se ordenó sacerdote antes
de cumplir 23 años y pasó a ocupar una codiciada plaza de profesor en el mejor
centro educativo de la isla: el colegio de San Carlos y San Ambrosio.
Varela pudo vivir tranquilamente del
sueldo de profesor el resto de su vida pero prefirió mejorar el mundo (o al
menos la parte correspondiente a su isla). Desechó la escolástica —que tenía un
ligero desfase de seiscientos años de pensamiento filosófico—, por una
filosofía algo más moderna y enseñó física experimental, química, anatomía,
economía política y derecho constitucional lo que para entonces era tan audaz
como explicar en Norcorea cómo funciona Facebook. Pero bastante más útil.
Varela parecía saberlo todo excepto la
importancia de quedarse callado cuando se es inteligente y honesto. En 1821,
con el restablecimiento de una constitución liberal en España fue nombrado
—junto al catalán Tomás Gener y al criollo Leonardo Santos Suárez—
representante de la isla de Cuba ante las Cortes. Seguramente los que lo eligieron
pensaban que le hacían un favor.
Reinaba entonces Fernando VII, pésimo
momento histórico para ser honesto, inteligente y expresarse sin miedo.
Presionado por una insurrección liberal, el rey había cedido parte de su poder
al parlamento pero al intentar recuperarlo los representantes —incluidos los de
Cuba— declararon que el rey estaba loco y, por tanto, era incapaz de gobernar.
Loco quizás no, pero el rey indudablemente tenía un pésimo carácter. Así que en
cuanto recuperó el poder, Fernando VII mandó a ejecutar a todos los que lo
habían declarado incapacitado para gobernar. Como ni Varela ni sus compañeros
consideraron buena idea ponerse a razonar con un rey que antes habían declarado
loco prefirieron cambiar de aires.
Distinto debió parecerles el frío aire
de diciembre de Nueva York a los fundadores del exilio caribeño en la ciudad.
Acompañados del ubicuo Cristóbal Mádam, Varela y sus compañeros fijaron su
primera residencia en la pensión de la viuda Elizabeth Mann en el número 61 de
Broadway. Meses más tarde, en 1824, Varela viajó a Filadelfia y se instaló en
la pensión de la señora Frazier en el 224 de Spruce Street. Y sin embargo, al
poco rato decidió regresar a Nueva York. Sería que extrañaba el frío.
Todavía vivía en Filadelfia cuando
Varela empezó a publicar una revista llamada El Habanero. Allí aparecieron tres
números y de vuelta a Nueva York otros cuatro. En ellos les hablaba a sus
compatriotas de las ventajas de la libertad y la independencia. Dicha prédica
entusiasmó a sus compatriotas en La Habana lo suficiente como para distraerlos
de cuestiones ajenas al baile, el sexo y la acumulación de capital. Digamos que
unos veinte minutos.
Las autoridades de la isla en cambio
le prestaron más atención a los escritos de Varela: dando muestras del profundo
interés que les inspiraban prohibieron terminantemente su circulación. Eso le
dio una idea a Varela de lo que le ocurriría si se asomaba por La Habana. No
sorprende que decidiera no regresar nunca más. Es una suerte lo mucho que ha
cambiado Cuba en los 194 años transcurridos desde entonces.