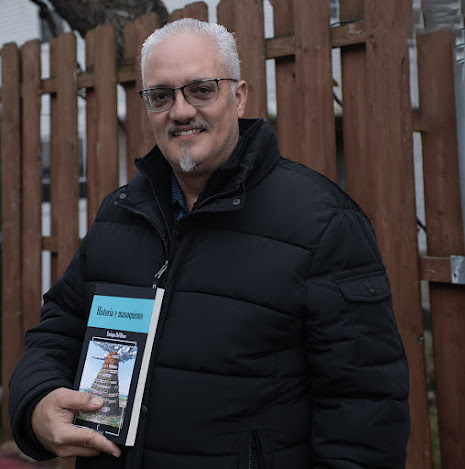En su libro Los orígenes del totalitarismo Hannah Arendt dividía a la humanidad entre quienes “creen en la omnipotencia humana (los que piensan que todo es posible si uno sabe organizar las masas para lograr ese fin)” y “aquellos para los que la impotencia ha sido la experiencia más importante de sus vidas”. Dicho de otro modo: entre los que piensan que el totalitarismo es una de las tantas ficciones de la Guerra Fría (basada en hechos reales, pero ficción al fin) y los que han sentido su presión en las costillas o el cuello. La musa política, del español José María Herrera (Bokeh, 2025), libro de ensayos sobre totalitarismos y ficciones, viene a resultar un asalto en toda regla sobre esa barrera que separa la experiencia humana. De ahí que para quienes sabemos que las tiranías absolutas no son cuestión imaginaria La musa política se haga sentir como un abrazo inesperado.
Hannah Arendt, al trazar la frontera entre omnipotencia e impotencia, no se detuvo a considerar la incomprensión de Occidente hacia el poder totalitario, asunto esencialmente exótico. Han sido necesarias ficciones como las de George Orwell para ver en el totalitarismo una posibilidad latente urbi et orbi con independencia de las distinciones culturales o históricas. En especial cuando, según Ortega y Gasset, “la masa en rebeldía ha perdido toda capacidad de religión y de conocimiento” y la política se encarga de vaciar “al hombre de soledad e intimidad”. Al elegir la política –en su variante más autoritaria– como musa de las novelas que estudia, Herrera no ignora los escrúpulos que existen sobre ese apareamiento: de primar lo político sobre lo literario siempre se corre el peligro de descender a la propaganda o la pedagogía. Un peligro que Herrera intenta conjurar al inicio de su libro advirtiendo que “cuando un novelista aborda en sus novelas temas de carácter político, siempre va más allá de la política y lo político”.
En La musa política, José María Herrera indaga cómo la novela contemporánea ha enfrentado –puede tomarse este verbo en sentido bélico, pero sin exagerar– la política como absoluto. De Giorgio Bassani le interesa su descripción del desamparo social de los judíos italianos tras el ascenso del fascismo; de Ismail Kadaré y Milan Kundera, sus estrategias literarias para aprehender al totalitarismo comunista, desde la fantasía hasta el humor; de Leonardo Sciascia, el concienzudo coraje para diseccionar la mafia en medio de una sociedad entre acobardada y cómplice –coraje no muy distinto al que necesitó Philip Roth para desertar de sus obligaciones literarias como miembro y representante de la comunidad judía–; de Salman Rushdie, la imaginación irreverente atrapada entre dos fuegos, el del fanatismo islamista y el del buenismo occidental; de Peter Esterházy, su cuestionable capacidad para superar la traición póstuma de su padre –el mismo que le había servido como modelo a su literatura y su vida–, al descubrir que este había sido informante de la policía secreta húngara durante años; de David Foster Wallace, la defensa del hastío frente a la tiranía del entretenimiento. En el caso de las novelas, de Coetzee y Richard Powers, Herrera explora cómo la humanidad ocupa el puesto de verdugo, ya sea de los animales –en el caso del Nobel sudafricano– o de la naturaleza en las novelas ecologistas de Powers. Si entendemos, como Kant, que la dignidad del hombre consiste en no ser utilizado por ningún hombre como medio sino ser tratado como fin, La musa política es un libro sobre la dignidad del hombre y de todo lo que lo rodea. Una dignidad descrita y defendida con las armas de la ficción.
No se esperaría tanto interés por estos asuntos en alguien que escriba desde la Europa del Oeste, donde el totalitarismo apenas se asoma en la sección internacional, ajena, de los periódicos. Intuyo La musa política como reacción al imperio de la corrección política. Como respuesta a la extendida noción de que “el corazón está más capacitado para juzgar éticamente las acciones humanas que la razón”. Ese triunfo del sentimentalismo político, que Kundera denunciaba como kitsch medio siglo atrás, parece servirle a la mente perspicaz de Herrera como adelanto de la experiencia totalitaria. Eso y la ubicua pérdida del sentido del humor –y hasta del ridículo– que hace imposible distinguir entre una novela y un manifiesto, o que permite a cualquier influencer exigir la cancelación de obras con la misma firmeza con que el ayatola Jomeini condenó a muerte a Salman Rushdie. Cierto que la diferencia entre una muerte virtual y otra una más bien literal no es poca cosa. Sin embargo, al autor de La musa política la ineptitud de los ayatolas digitales para captar las sutilezas de la literatura le resulta tanto o más preocupantes que la del ayatola original. Porque cuando Occidente reniega de sus libertades renuncia a lo mejor de sí mismo. Y no basta el consuelo de que tales circunstancias ayudan a algunos a entender mejor los horrores del totalitarismo cuando vuelven la realidad menos habitable para todos.
Más que las relaciones entre política y novela, lo que le interesa a Herrera es la política que aspira a abarcar toda la vida humana y la capacidad de la novela para abarcar tanta desmesura. De un lado, está la certeza de que lo más cerca que han estado los humanos de alcanzar el mal absoluto se ubica en el entregarse al “afán de doblegar la realidad a las ideas”. “Sabemos que el mal existe”, nos instruye Herrera, “y que este es fruto del esfuerzo por organizar las cosas de forma que nada, ni siquiera las conciencias, quede fuera de su organización”. Y claro, con regímenes tan pretenciosos como los totalitarios es inevitable que su cotidianidad se vea convertida en un carnaval de simulaciones. Nada como un sistema tan monstruoso como ridículo para poner a prueba la vocación de la novela por la ambigüedad, la sutileza y el humor. Y las obras de las que Herrera da cuenta han entregado testimonio cabal del absurdo totalitario y su impacto en la vida de los individuos.
Herrera a veces se contradice, como cuando atribuye el esfuerzo por “abolir la libertad” y el “desdén hacia la persona singular” a un “deseo que no parece europeo sino asiático”, pero al mismo tiempo reconoce que la historia del comunismo “con independencia de la variedad de pueblos donde se haya implantado, es de una inquietante uniformidad”. Sospecho que el motivo de su inquietud es la intuición, confirmada en los últimos tiempos, de que ninguna sociedad está exenta de tentaciones totalitarias del signo que sean. Y que ceder o no a ellas depende menos de la naturaleza de determinado pueblo que de coyunturas históricas impredecibles. Al fin y al cabo, “[e]l principio de la superioridad de las ideas frente a la realidad” que guía a los totalitarismos le sirve lo mismo a un fundamentalista religioso, a un nostálgico de épocas pasadas, que a un creyente en la infalibilidad del progreso.
Herrera reconoce el horror de la política como absoluto al punto de afirmar que “el verdadero y último fin del sistema totalitario es destruir los lazos familiares, personales y sociales de los individuos de modo que la sociedad quede tan atomizada que no quepa resistencia al poder instituido”. Sin embargo, visto así, no se entiende cómo las utopías totalitarias han resultado tan tentadoras a seres de cualquier latitud, sin necesariamente mediar algún tipo de psicopatía. Su atractivo o su demoledora eficacia no se explica solo por la alevosa maldad de sus partidarios. Si algo han demostrado tales regímenes es que la perversión de sus ideales, más que consciente y malintencionada, es ineludible y fatal. Cuando un partido o líder se cree lo bastante iluminado como para adaptar la realidad a sus ideas empieza violentando el sentido común y termina queriendo trasmutar la naturaleza humana. Las disquisiciones del Che Guevara sobre la creación del hombre nuevo y sus metáforas de injertos de perales en olmos son una buena ilustración del voluntarismo que ve la naturaleza humana al principio como obstáculo y luego como enemigo.
Lo anterior no impide que las observaciones que aparecen en La musa política sobre el ejercicio total del poder resulten iluminadoras. Como cuando Herrera afirma –destilando la obra de Bassani– que “el fascismo logró el respaldo de la ciudadanía no defendiendo los intereses de una parte, sino explotando la mediocridad del conjunto”. Eso invita a suponer que cada ideología que reclama “sumisión a cambio de franquear la puerta de otro mundo mejor” encubre y estimula alguna bajeza de preferencia. La del fascismo, al hablar de la superioridad y pureza nacionales, sería el egoísmo puro y duro, mientras que los llamados comunistas a la igualdad apelarían más bien a la envidia.
Sin que sea el centro de su análisis, La musa política hace una brillante caracterización del funcionamiento y las consecuencias de las políticas totalitarias. “Devastar moral y psíquicamente a la persona en nombre de la historia ha sido uno de los mayores logros del comunismo”, advierte Herrera en su estudio sobre el húngaro Esterházy. Y en su ensayo sobre las novelas de Kadaré explica que una de las peculiaridades de tales regímenes es que “los hechos quedan disueltos en el discurso ideológico, y este se endurece de tal modo que a la larga resulta impermeable a la realidad”: todo es “interpretado desde un marco previo que se identifica con lo verdadero” y el máximo líder y sus decisiones quedan “por encima de los hechos”.
No obstante, la mayor virtud de este libro está en su defensa inequívoca del valor de la literatura en estos días. Herrera desecha las insistentes actas de defunción de la novela para exaltar su imprescindible poderío. En esto continúa la ruta trazada por Kundera en sus sucesivos libros de ensayos sobre “el arte de la novela”. “El alma moderna”, declara Herrera, “es incomprensible sin la historia de la novela. A ella debemos […] si acaso más que a la filosofía, la ciencia y la religión”. Debo aclarar que la novela que el ensayista tiene en mente no es una que se proponga “satisfacer las exigencias formales de unos cuantos exquisitos”: frente al elitismo literario, Herrera prefiere novelas que impidan que lector común se vea “aplastado por verdades establecidas” y lo ayuden a “tomar distancia de la realidad sin prescindir de ella”.
En defensa de la ficción novelística, Herrera se arma con un arsenal de citas de escritores afines: Susan Sontag: los escritores “son emblemas de la persistencia (y la necesidad) de una visión individual”; Leonardo Sciascia: “Nada de sí mismos ni del mundo entienden la generalidad de los hombres si la literatura no se lo explica” o “La literatura es la forma más absoluta que puede asumir la verdad”; Jorge Luis Borges: la novela policiaca “está salvando el orden en una época de desorden”; Kundera: la novela “es un territorio donde nadie posee la verdad, pero en el que todos tienen derecho a ser comprendidos”.
La musa política no se conforma con argumentos conocidos, sino que ofrece otros ajustados a esta época de acoso político, moral y tecnológico. Lo que a primera vista parece una reconstrucción de las relaciones entre el poder y la novela resulta a la larga una exaltación del poder de la novela. De esta destaca, frente a las certezas indiscutibles, “su carácter hipotético, nunca pontificial o inequívoco”; su condición de antídoto “contra la falsedad y la impostura”; su defensa de la conciencia individual en circunstancias en que los seres humanos son tratados “como entes sin sustancia”. “Ser novelista”, insiste Herrera, “excluye toda identificación con una ideología, una moral, una religión” porque “supeditar los derechos de la ficción a las ideas […] es un error, o mejor, un contrasentido, pues quien crea desde sí mismo, en el sentido moderno de la palabra, tarde o temprano acaba cuestionando los valores vigentes”. Sin pretender fundar un sistema de valores nuevos, vale añadir.
La defensa que hace La musa política de la importancia de la ficción novelesca resulta oportuna, y con oportuna quiero decir valiente: es de sospechar que no sea un libro bien recibido por los herederos de los intelectuales comprometidos de antaño, ahora “especializados en los discursos identitarios, la corrección política y otros sucedáneos de la revolución bajos en calorías”. Esos que juzgan el trabajo del artista imponiéndoles “el lugar común sentimental”, en lugar de establecer la profundidad y el detalle con que se sumergen en la experiencia humana. Si al principio aludí a la división de la humanidad establecida por Arendt, Herrera recoge una clasificación más actualizada y funcional propuesta por Salman Rushdie: la que existe “entre quienes poseen sentido del humor y los que no”. O, en términos de Christopher Hitchens, entre la “mente irónica” y la “mente literal”, porque alguien con sentido del humor, más que por su inclinación a reír y hacer reír, se distingue por la capacidad de tomar distancia incluso de sus convicciones más íntimas. El humor, ingrediente definitorio de la novela moderna, servirá tanto de antídoto del fanatismo como de contrapeso “a la prepotencia de las ideas y la razón” y “a la confianza ciega en el progreso”.
Sin hacerse ilusiones excesivas, José María Herrera hace una defensa de la novela al final de La musa política con el mismo coraje discreto que atraviesa todo su libro: “La ficción literaria carece de poder para cambiar el mundo, pero posee en cambio el poder de iluminar el alma y la sensibilidad de las personas y, por tanto, hacer posible ese cambio”. El coraje, en fin, que se requiere para hablar sin miedo al ridículo de almas y de luz en tiempos tan oscuros y ruines como estos.